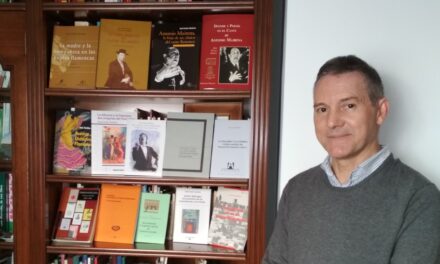El Romancero Hispánico
Daniel Rodrigo Benito Sanz
Una mirada al contexto, el concepto y los orígenes del Romancero
“El Libro del cavallero Zifar y los romances más antiguos
son casi contemporáneos del Libro de buen amor”
Carlos Alvar
La importancia indiscutible del romance, ese género poético “específicamente español”, tildado también de “musical”, y que amerita, sin duda, ser estudiado de manera minuciosa y monográfica, ha supuesto que en ocasiones se concibiera de forma quizá demasiado aislada y separada del discurso general de la literatura española medieval.
Poco antes de alborear el siglo XIV, el papa Bonifacio VIII declara 1300 Año Santo; no en vano se trata del primer jubileo cristiano. Se otorgará la indulgencia a quienes acudan a Roma a visitar los santuarios de san Pedro y san Pablo. En ese momento nada parecía preludiar que la centuria sería también denominada “Siglo de la Peste Negra”.
En el terreno de la música de tradición escrita, el Ars antiqua se desarrolla, aproximadamente, desde 1150 hasta 1300 o 1320. El papa Juan XXII promulga la Bula Docta Sanctorum Patrum en 1322. Pone coto a la polifonía en la música sacra. En el terreno de la literatura, Alan D. Deyermond contextualiza su apartado sobre el Romancero medieval apuntando que, en el entorno de 1300, el castellano culto escribía su poesía lírica en galaico-portugués y “el auditorio popular estaba aficionado a la epopeya”; en cambio, hacia 1400 el galaico-portugués se ve casi abandonado y los poetas cultos vuelven a la composición en castellano, en tanto que ya “los romances habían ganado el favor popular frente a la épica”. De hecho, la épica hispánica entra en decadencia en la segunda mitad del siglo XIV: por fin había sonado la hora de los más antiguos romances.
El origen de ese género poético “específicamente español”. La teoría más aceptada
“… es el género poético específicamente español»
María Cruz García de Enterría
“Es indudable que el Romancero, aun estando incluido dentro de una corriente poética europea […] nació como tal en España”. Las palabras de María Cruz García de Enterría subrayan que el Romancero “es el género poético específicamente español” y aun que “esto ha sido entendido así desde siempre”. Comenzamos esta mirada de soslayo a este “género poético” con las afirmaciones de toda una autoridad en materia de Romancero, que nos sitúan en una parte del corazón del canto, la poesía y el sentir hispánico durante muchos siglos, que nos colocan en la entraña de toda una cultura musical y literaria.
Motivos todos que nos han animado a seleccionar esta óptica en la redacción que nos han pedido.
Este “género poético específicamente español” hay que entenderlo como “una rama española del género baladístico desarrollado en Europa”, una Europa que cantaba baladas “desde tiempos bastante antiguos, que aún no es posible precisar”, si acudimos a la autoridad de don Ramón Menéndez Pidal. Existen varias teorías sobre el origen de los primeros romances, pero pensamos con el mismo erudito que es muy probable que “ciertos episodios de las gestas” se recitaran “aislados desde muy antiguo”, y algunos de esos fragmentos “se convirtieron en los primeros romances épico-líricos”.
De esta manera, el gusto del público que se arremolinaba alrededor del juglar de gesta en calles y plazas fue seleccionando ciertos pasajes del cantar épico, ciertas partes de su elección que solicitaba cantar al juglar una y otra vez, para lo cual arrojaba a este último monedas, si las tenía, o bien prendas, o una buena capa.
Una mirada al contexto europeo de los primeros romances
El profesor Carlos Alvar apunta que “los romances más antiguos” son “casi contemporáneos” del Libro de buen amor y del Libro del cavallero Zifar. Esta afirmación introductoria al contexto del Libro de buen amor, que podría parecer de poca importancia, es magistral a nuestro juicio, pues con frecuencia la mera palabra “Romancero” concita en la mente del curioso un período de tiempo que abarca desde el siglo XV hasta el XX, pero nunca el primer tercio del siglo XIV ni el entorno del 1300. Se ha llegado a sugerir, inclusive, que el Romancero podría hundir sus raíces no en la primera mitad del siglo XIV sino en la centuria anterior, al cantar sucesos, por ejemplo, del reinado de Fernando III de Castilla, fallecido en 1252.
La primera mitad del siglo XIV ve nacer los primeros romances, pero, no lo olvidemos, nos ofrece también el lienzo de la Europa de Dante y Boccaccio, del veneciano Marco Polo y su famoso libro Il Milione sobre sus viajes (más distancia recorrió el gran viajero hispanoárabe Ibn Battuta, fallecido en 1377, y también dio muchos detalles de su periplo), el inicio del viaje de Juan de Mandeville y la actividad de los poetas John Gower y William Langland, la primera etapa de la vida de Guillaume de Machaut (el más grande poeta y músico francés del siglo XIV), y una Castilla sobre la que reina Alfonso Onceno el justiciero, del que son súbditos los poetas Rodrigo Yáñez y Sem Tob de Carrión; la misma Castilla de Alfonso de Valladolid, la de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, la de don Juan Manuel, la del canonista Martín Pérez, y sobre la cual ejercen influencia el mallorquín Ramón Llull y Arnaldo de Vilanova, escritor, astrólogo y médico en pugna con Bernardo de Gordonio en las discusiones de la famosa Escuela de Medicina de Montpellier; es la Europa del gótico y de las universidades, pero la misma en que la mística y escritora Margarita Porete exhala la vida en la hoguera y en que se disuelve la Orden del Temple. Es la Europa del rey trovador Dionís de Portugal, aunque con una lírica galaicoportuguesa en lenta retracción durante la primera mitad del siglo XIV, la Europa que espera la emergencia del scriptorium de un Juan Fernández de Heredia, de cuya biblioteca procederá buena parte de la atesorada más tarde por Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, quien, no lo olvidemos, denostó aquellos “romances e cantares de que las gentes de baxa e servil condición se alegran”, en su Prohemio hacia 1445.
El Marqués de Santillana nos da una buena pista acerca de la interpretación de los romances, pues se cantaban, “eran en cierto modo una composición poética musical” recuerda García de Enterría. Una simple mirada a la métrica nos muestra algo evidente: el uso del verso de ocho sílabas y “la asonancia de los versos pares”, versos dispuestos en largas tiradas sin límites de extensión. Sin embargo, conviene recordar con la misma erudita y con el profesor Carlos Alvar que “La base originaria del romance cantado no es, pues, el octosílabo, sino el verso de dieciséis sílabas o hexadecasílabo”, como bien apunta García de Enterría. Este verso tan largo dispone de una pausa central muy marcada que “lo divide en dos hemistiquios de ocho sílabas cada uno”.
Bibliografía pricipal
Alvar, Carlos, y VV.AA: Breve historia de la literatura española. Madrid, Alianza,
2014.
Deyermond, Alan D: Historia de la literatura española 1. La Edad Media. Barcelona,
Ariel, 2008.
García de Enterría, María Cruz: Romancero viejo. Madrid, Castalia, 2011.
El ROMANCERO HISPÁNICO es un conjunto de composiciones poéticas de origen medieval, transmitidas principalmente de forma oral por juglares. Nacido de la poesía épica, este género fue adoptado por el pueblo y se mantuvo vivo a través de los siglos. El Romancero tradicional, compuesto por textos anónimos conservados desde el siglo XV, representa su forma más primitiva.
Con el paso del tiempo, surgieron variantes regionales, como el Romancero andaluz y el gitano, este último notable por su fuerte arraigo en comunidades gitanas. En América, los romances llegaron con los colonizadores, fusionándose con culturas locales y adaptándose sin perder su esencia narrativa.
También destaca la tradición de romances musicados, preservados en parte gracias a grabaciones modernas y a su interpretación por músicos especializados. Estas formas musicales han contribuido a revitalizar y difundir el romancero hasta nuestros días.